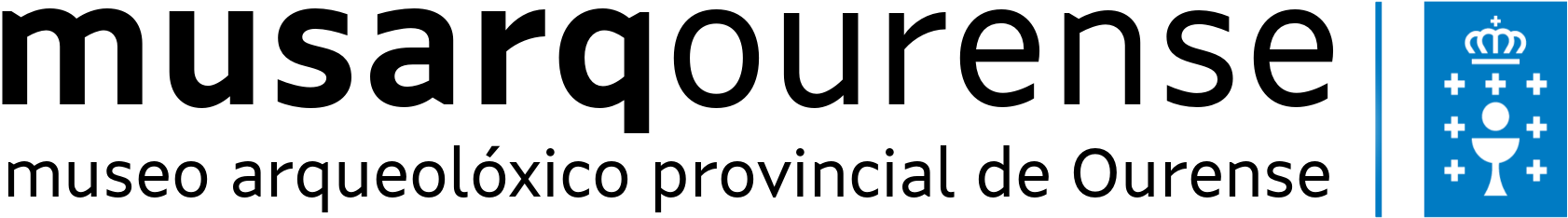Emigración
«Los gallegos sabemos arreglar los papeles y pedir un pasaje de tercera; sabemos agazaparnos en las bodegas de un trasatlántico cuando no tenemos dinero; sabemos emprender el camino con un fardo a la espalda o empujando una rueda de afilar; sabemos abrir fronteras cerradas y pedir trabajo en todas las lenguas; sabemos en fin, cuanto debe saber un buen caminante, aunque el viaje sea el primero de nuestra vida».
Castelao. Siempre en Galicia. 1944
Entre 1880 y 1930, más de 900 000 gallegas y gallegos probaron fortuna en busca del sueño americano. La mayoría eran jóvenes, sin más estudios que los primarios o analfabetos, solteros y labradores de ocupación, que la precaria agricultura gallega no podía ocupar debido al crecimiento de población, ni la industria había conseguido el desarrollo como para darles cabida. Este aumento se vio favorecido por el levantamiento de restricciones legales a la emigración y por unas condiciones muy ventajosas de los países receptores ante la necesidad de mano de obra para sus pujantes economías.
Además viajar era sencillo. Las grandes compañías de buques transoceánicos abarrotaban las páginas publicitarias de los periódicos, también en la calle y disponían de oficinas en las mejores zonas. El viaje fue cada vez más rápido, seguro y frecuente. En unos 20 días se podía llegar al destino, con cada vez mejor comodidad en el viaje, incluso en tercera clase en que viajaba la mayoría, aunque persistían el amontonamiento de personas y las malas condiciones higiénicas.
A partir de 1910 se incrementa el número de mujeres que viajan solas, hasta llegar a la primera mitad de la década de 1920 en la que representan el 40 % del total. Si anteriormente el destino principal de la emigración eran los campos de Cuba, ahora recalan preferentemente en la Argentina. En 1914 entre un 8 y un 10% de la población bonaerense era gallega. Su ocupación más frecuente es la de criadas/os (mucamas/os), mozos de cuerda o el pequeño comercio.
La inserción no fue fácil y a menudo objeto de discriminación. Pocos fueron los que triunfaron. Algunos «indianos» volvieron haciendo gala de lo ganado y aprendido pero no invirtieron sus capitales en industrias sino en edificios. No obstante, las remesas americanas produjeron enorme impacto en la economía gallega de esta época, con efectos muy positivos como permitir la financiación de numerosas escuelas primarias (en menor medida en la provincia de Ourense), la activación de sociedades agrarias que introdujeron grandes avances agrícolas o la financiación de la redención foral.